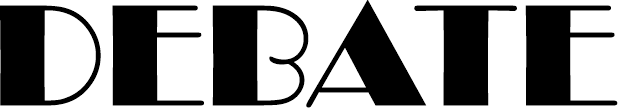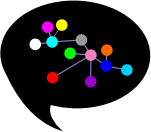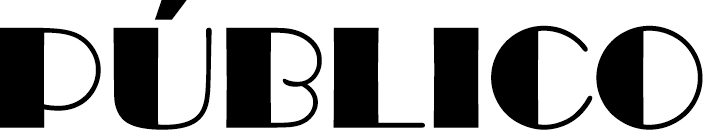Marlene Núñez Ramírez
Sueldo mínimo alto dentro de Latinoamérica
¿Qué tanto aporta en un país de precios de primer mundo y sueldos de tercer mundo?
Según datos estadísticos del año 2024, el sueldo mínimo pagado en nuestro país es uno de los más altos de Latinoamérica. La imagen de un gráfico con esta información anda circulando repetitivamente en redes sociales. Se comparte como algo positivo, porque su lectura da a entender que tendríamos mayor poder adquisitivo que muchos de nuestros vecinos.
Según el ingenuo sentido común esta situación tendría que alegrarnos, porque en apariencia eso estaría hablando de una sobrevivencia básica aliviada, para cualquier persona que cuente con un trabajo formal. Pero es sabido que el empleo formal está a la baja y el informal pulula, sobre todo ahora con el fenómeno del aumento de nuestra población, debido a la inmigración. Ni hablar de la falta de cupos de trabajo que es un problema añoso.
¿Y cómo anda este sueldo mínimo relacionado con el costo de vida que tenemos acá? En donde los precios de cualquier producto son de primer mundo, o sea, altos, aparte de que derechos como la salud, la educación y la vivienda, también se consideran bienes de consumo; y por lo tanto se venden y se compran, lo que expresa que su acceso depende de nuestro poder adquisitivo o del subsidio del Estado.
No obstante existe el sueldo mínimo como obligación legal, los criterios usados para su cálculo provocan que éste apenas alcance para la subsistencia de una persona con buena salud y, no para mantener las necesidades básicas de una familia; lo que obliga a que a lo menos dos adultos obtengan ese sueldo mínimo para sostenerse en una familia de 3 ó máximo 4 integrantes. En alrededor de cinco décadas atrás, bastaba con que una persona trabajara para mantenerse junto a una familia con esta cantidad de personas e incluso, se podía acceder a la compra de una vivienda a través de un crédito hipotecario o de alguna cooperativa para la vivienda, organizada por trabajadores.
El costo de la vida en nuestro país, sin duda es barato para el 1% millonario y gradualmente viable hasta sueldos del quinto quintil o el 20% de la población con mayores recursos, en donde es posible que se paguen sueldos bien remunerados; pero no para el resto de la población ubicada en los quintiles cuarto, tercero, segundo y primero en que, para temas de políticas públicas, se divide por nivel de ingreso a la masa trabajadora generalmente explotada (80% de la población que vive en Chile) y que por lo mismo, no recibe sueldos de acuerdo a lo que vale su trabajo y, donde es necesario establecer un sueldo mínimo para que el abuso no sea aún mayor.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Chile es uno de los países más desiguales de Latinoamérica en cuanto a ingresos en general. Y según la Fundación Sol la diferencia actual entre los ingresos del 10% más rico es de 251,3 veces, respecto de los ingresos del 10% más pobre.
En definitiva nuestro país, dentro de Latinoamérica, es uno de los países con el sueldo mínimo más alto, pero eso no quiere decir que éste resuelva ni remotamente las necesidades básicas para una familia y ni siquiera para la trabajadora o el trabajador que lo reciba; porque el país en el que vivimos tiene estándares de precios como el de los países más caros para vivir, por ejemplo, según datos estadísticos de la plataforma digital Numbeo, publicados en abril de 2025. Aparte de que la desigualdad de ingreso entre ricos y pobres es abismante; lo que da cuenta de que la mayoría de sus habitantes ubicados en los quintiles primero, segundo, tercero y cuarto, no alcanzan a conseguir los beneficios del sistema neoliberal imperante, pero sí cada uno de sus perjuicios.
El mayor perjuicio, los niveles de pobreza progresivos, encarnando a uno de los países con mayor desigualdad de ingresos y por lo tanto con mayor desigualdad de oportunidades, no solamente en el contexto latinoamericano sino también en el contexto de la OCDE, que mide datos estadísticos de 38 países. Las consecuencias que provoca esta desigualdad de oportunidades sistémica o estructural, es la falta de acceso adecuado a derechos tan básicos como la educación, la salud y la vivienda. Ni hablar de las extremadamente bajas jubilaciones.
En este contexto, da lo mismo que el sueldo mínimo chileno sea uno de los más altos de Latinoamérica, porque eso no garantiza nada positivo en la calidad de vida de nuestra población.
Mientras las políticas públicas y las instituciones en general no sean capaces de enfrentar la raíz del problema de la grosera explotación de los trabajadores en Chile, el futuro de nuestro país seguirá siendo un círculo vicioso de crecimiento para unos pocos y precariedad para el resto.